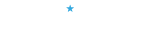Para unos era de la estirpe de Icaro, o de Prometeo. A otros les parecía la versión laica de Juan el Bautista y, al igual que éste, halló la muerte bajo el reinado de una oscura bailarina. Esto aconteció el 4 de noviembre de 1975, hace ya veinticinco años cuando, estando en la clandestinidad, fue víctima de una dolencia que en circunstancias normales hubiera sido fácil de tratar. Entonces la persecución, las calumnias, los intentos de asesinato cedieron paso a algo peor: el olvido.
Hoy, cuando la tierra de promisión parece más lejana que nunca y el pueblo argentino busca a los tumbos su perdido camino en el desierto, resultan necesarias las voces de aquellos que, como Agustín Tosco, nunca callaron. El Gringo, como lo llamaban sus compañeros, había nacido en el sur de Córdoba, Coronel Moldes, el 22 de mayo de 1930.
El mismo y con palabra clara –todo en él fue claro– contará su historia inicial: “Mis padres eran campesinos y yo trabajé junto a ellos desde chico una parcela de tierra. Después de cursar el colegio primario me trasladé a la ciudad e ingresé como interno en una escuela de artes y oficios. Allí se discutía mucho y el diálogo permanente me incitaba a profundizar la lectura. Siempre me gustó leer… En mi propia casa con piso de tierra y sin luz eléctrica me había construido una pequeña biblioteca precaria pero accesible. Corría la liebre. Tan sólo al cumplir la mayoría de edad conseguí incorporarme a Luz y Fuerza como ayudante electricista. Por aquella época ya había adquirido conciencia de los conflictos sociales y había decidido también tomar partido de mi clase. A los 19 años había sido elegido subdelegado y a los 20 ascendí a delegado”.
De ahí en más no habrá peligros, horarios ni claudicaciones. Vestido siempre con su mameluco azul de trabajo escribirá las mejores páginas de la lucha sindical en la Argentina, haciendo de la honestidad un culto, de la ética una guía para la acción y de la humildad su modo natural de vida. Símbolo del Cordobazo –una de las mayores gestas populares del siglo–, prisionero de las dictaduras, ejemplo aun en el cansancio, en la desorientación o en la peor desventura, colocando al servicio de los demás un enorme coraje personal y esa férrea voluntad con que se transforma la realidad. Veía el socialismo como un camino para la construcción del hombre nuevo y la nueva sociedad. Como pocos luchó para que así fuera. Tuvo la pasión de los convencidos, la fraternidad de los justos y alcanzó, sin dejar de ser nunca un trabajador, el más alto grado de conciencia crítica que en su tiempo se pudo lograr. Mirándonos en él, nadie se animará a pensar que la clase obrera argentina come vidrio.
La conversación había entrado en lo personal y dio pie a la última pregunta, pertinente para aquellos tiempos donde los destinos trágicos se habían convertido en una cotidianeidad: ¿cómo quisiera morir y cómo no quisiera?, me animé y dije sin tuteo.
Contestó casi sin respirar, pareció que las palabras las tenía siempre en la punta de la lengua: “El marxismo dice que la muerte es necesaria. Yo no me planteo cómo tendré que morir, creo que mi fin será consecuente con mi lucha, no sé en qué circunstancia. Lo importante es morir con los ideales de uno. Ahora, no me gustaría morir habiendo traicionado a mi clase”.
Nos despedimos en el viejo bar de la calle Córdoba sin decir más, bastaba el apretón de manos. Me dejó una vez más la impresión de que nunca moriría. Y mientras caminaba hacia mi casa, yo por entonces vivía en el Bajo, recordé lo que me había contado un compañero. De todas las historias sobre Tosco era la más hermosa y acaso la que lo retrataba de cuerpo entero, justificando con creces esa sensación de respeto que sentía por él, y que nunca había sentido, así tan profunda, por nadie.
El compañero había contado: “Yo estaba preso en Trelew, cuando los fusilamientos del 22 de agosto… fue algo terrible, de no creer… habían matado a los dieciséis a sangre fría… en la cárcel empezamos a golpear las puertas, estrellábamos los jarros contra las rejas, gritábamos, puteábamos… Al fin me encontré tirado sobre la cama, sin saber qué hacer… Cada vez era más profundo el silencio en los calabozos… Nos fue ganando la tristeza más grande del mundo y, de pronto, de a poquito, alguien por la ventana comenzó: Compañeros… compañeros… compañeros… los quiero escuchar… compañeros no se caigan, porque si ustedes se caen ellos están muertos, pero está en ustedes que los hagan vivir… Y esa tonadita cordobesa fue la del Gringo Tosco, que estuvo más de veinte minutos arengándonos y diciéndonos que salgamos y ahí salimos todos de nuestro encierro y yo creo que fue por primera vez que se empezó a mencionar cada uno de los nombres de los caídos y todo el grupo gritaba bien fuerte ¡Presente! … El Gringo me enseñó algo muy grande, que la voz de los sin voz surge naturalmente… El, que no quiso fugarse, aunque se lo ofrecieron, porque sentía que un dirigente obrero tiene que vivir en la luz, se hizo cargo del dolor de todos y nos marcó el camino.”
Tras el esperanzado y corto paso por la Casa Rosada de Héctor Cámpora -rápidos y embriagadores serían esos meses; “un alazán en las pampas”, habría dicho Marechal– y ocurrido el fallecimiento del general Perón -para muchos el duelo por el padre; para otros, la sonrisa casi en rictus de un antiguo odio reverdecido, y todos bajo un cielo color de cuervo, con tormentas y presagios–, se suceden gobiernos que bajo el manto protector de la herencia peronista cumplen a fondo su misión, ya sin contradicciones: frenar el ascenso popular, entretenerlo y desviarlo, llevándolo a una encrucijada sin salida.
La confusión, el desaliento y hasta el miedo cundirán en sectores que hasta ayer mismo habían soñado tocar el cielo con las manos.
Algunos por cansancio, otros acosados y de espaldas contra la pared comienzan a imaginar el exilio.
–Susana, ¿Tosco pensó en irse del país al menos por un tiempo?
La compañera de Tosco me mira, luego baja los ojos hacia el mate y habla, serena, sin rencores, pero la voz denota que la herida aún quema.
–Pudo haberlo hecho, prefirió sin embargo esperar aquí… y aquí lo alcanzaron la enfermedad y la muerte –dice y vacía muy rápido el mate.
Será un tiempo difícil, también confuso. Unos resisten y hasta redoblan la apuesta del combate; otros muchos comienzan a practicar el silencio. Los rumores de un golpe militar se escucharán cada vez más fuertes. Si bien se vivía bajo un régimen cerrado y represivo, con la Triple A paseando la muerte a su antojo, la proximidad de las elecciones permitía abrigar alguna esperanza.
Agustín Tosco decide librar la que sería su última batalla: frenar el asalto al gobierno por los sectores más reaccionarios de las Fuerzas Armadas, día a día más hegemónicos y abiertamente agresivos.
En condiciones de extremo peligro se traslada a Buenos Aires. Allí se entrevista en secreto con dirigentes de distintas procedencias, Raúl Alfonsín y Oscar Alende entre otros. Su intención es formar un frente patriótico y democrático, lo suficientemente amplio como para incluir a las organizaciones armadas, con el fin de aislar a los sectores golpistas. Es entonces que siente los primeros síntomas de su enfermedad: terribles dolores de cabeza que no calman las fuerte dosis de aspirinas ni las ampollas bebibles de analgésicos, a los que se agregan las pérdidas del equilibrio y por último los desvanecimientos.
El frente no se puede concretar: las diferencias son insalvables. El campo popular tendrá que sufrir la embestida de sus verdugos debilitado por sus gruesas divisiones.
Acaso por primera vez abatido, Tosco regresa a Córdoba. Como una metáfora del país, su organismo se deteriora rápidamente.
“Lo hicimos ver por médicos amigos. Pero hacía falta internarlo y hacerle estudios. No podíamos por su clandestinidad. No conseguíamos dónde. Cuando al final encontramos un lugar, ya era tarde; las cosas habían pasado a un punto sin retorno. El Gringo fue una víctima más de la represión.” Me lo dirá Arnaldo Murúa, uno de sus abogados defensores, mientras caminamos por las calles de Córdoba y recordamos caminatas y charlas similares junto a los canales de Amsterdam, cuando el exilio.
Más enfermo y aún más debilitado, Agustín Tosco –que ahora oculta su apariencia tras un bigote, un peluquín y un “blanqueo” de esos dientes que lo delatan por sus caries– es llevado de escondite en escondite.
La Triple A lo ha condenado a muerte y el propio jefe de policía de Córdoba lo tilda públicamente de “criminal terrorista”. Come mal, pan y queso suele ser el menú diario y, a pesar de los esfuerzos, no hay manera de cuidarlo mejor. Sin embargo su leyenda va en alza (algunos dicen que vive en un tanque de agua, otros cuentan de sus amores con una monja que lo protege en un convento y hasta hay quien cuenta que lo vio tomando café en un bar frente al cuartel de policía); lo cierto es que el deterioro crece y crece. Le cuesta hablar. Sufre mucho. Siguen las angustiosas mudanzas de madrugada (sus compañeros más de una vez lo ayudan a guardar en una sábana o en diarios sus pocas ropas, sus papeles y su inseparable máquina de escribir). Tosco manuscribe sus últimas cartas con dificultad. Una de ellas está dirigida a sus padres, fechada supuestamente en La Plata, con letra vacilante dice: “Desde hace tiempo no les escribo por la situación de clandestinidad que padezco. Pero la mala suerte me embromó bastante y desde hace un mes y medio estoy internado en un hospital de La Plata. La pasé muy mal, estuvieron a punto de operarme de la cabeza; pero paulatinamente pude ir recuperándome. Hoy, como ven, les puedo escribir a mano. Pienso que para fin de mes estaré bien y podré reintegrarme a mis actividades. Son muchísimas las cosas para hacer y todo el que pueda debe aportar. Como es el Día de la Madre, le envió un obsequio a Mamá. (…) Pese a todas las dificultades seguiremos adelante. Esperamos que la suerte nos ayude. Cariños y besos a Lucy y Papá. Será hasta la próxima. (…).
Ya en grave estado sus compañeros deciden trasladarlo secretamente a Buenos Aires. Han conseguido un lugar y lo internan con un nombre falso. Al fin es tratado por un equipo médico.
–… La última vez que lo vi fue tres días antes de su muerte. No estuve en los últimos momentos porque mi presencia no era necesaria y había que moverse con mucha discreción dado lo peligroso del momento. En un principio pensamos que podía tratarse de un tumor, pero consultamos con neurocirujanos, se hicieron estudios y se descartó esa posibilidad. Se trataba de una encefalitis.
–¿Cuáles fueron los síntomas?
–Malestar general, fuertes dolores de cabeza y fiebre.
–¿Mantenía el conocimiento?
–Sí. Se trataba de una enfermedad que ataca al cerebro, como podría atacar otro órgano.
–¿Tenía origen virósico?
–No. Era una infección simple, por gérmenes; incluso hicimos un antibiograma para determinar el tipo de antibióticos necesarios. Yo participé en el diagnóstico en el aspecto neurológico, que es mi especialidad. El resto lo hicieron otros médicos que eran muy capaces y tenían mucha experiencia en infecciones.
–¿Estaba desahuciado?
–No. Se trataba de una enfermedad subaguda que en condiciones normales sería previsiblemente manejable. El problema es que él estaba muy deteriorado físicamente. Yo lo había conocido antes y pude ver la diferencia. Estaba muy demacrado y había perdido mucho peso.
–¿Era por la enfermedad?
–La enfermedad había hecho lo suyo. El estuvo internado con nosotros algunas semanas. Calculo que cuando llegó estaba enfermo desde hacía aproximadamente un mes. Pero fundamentalmente pienso que era la situación que estaba atravesando la culpable de ese deterioro.
–¿Piensa que fue mal atendido en Córdoba?
–No. Pienso que la persecución de que era objeto y las privaciones que sufrió lo habían deteriorado mucho. El era un hombre muy fuerte, que llevaba una vida muy sana. Incluso con el tratamiento empezó a repuntar, mejoró notablemente. La última vez que lo vi ya caminaba y hablaba con fluidez. Ante esa evolución se consideró que había superado la zona de peligro. Se decidió suspender los antibióticos y allí fue que tuvo una recaída de la que ya no pudo salir.
–¿Cuál fue el origen de la infección?
–No se pudo determinar, al menos yo no recuerdo… pasaron algunos años. No sé si los que manejaron la parte clínica llegaron a saberlo.
–¿Hay algún registro?
–No. Por razones obvias no se levantó historia clínica.
El médico Juan Ascoaga nos despide con la misma seriedad con que nos recibió. Descubro o acaso imagino que sus ojos en el fondo brillan.
Agustín Tosco muere en Buenos Aires el 4 de noviembre de 1975. Corriendo otra vez toda clase de riesgos, un grupo de compañeros que se habían juramentado a defenderlo aun a costa de sus vidas, deciden trasladar su cuerpo para que pueda ser enterrado en su provincia natal.
En un viejo bar de Villa María uno de aquellos compañeros me da detalles de la historia: “Lo llevábamos en una ambulancia, sentado en el lugar del acompañante. Algunos podrán decir que fue una locura o que no tiene sentido político, puede ser, para nosotros era otra cosa, se trataba de una cuestión de honor”.
Oficialmente Tosco muere en Córdoba, el 5 de noviembre de 1975.
La noticia de su deceso circula de boca en boca con la velocidad de las malas nuevas. Los medios de comunicación guardan silencio o retacean la información todo lo posible. Sin embargo, el hecho es conocido, se declara un paro y numerosos trabajadores abandonan sus tareas para unirse a las exequias. Vuelvo a encontrarme con Susana Funes.
–¿Tosco tuvo una última voluntad?
–Sí, varias veces me había dicho: “Susana, si me pasa algo quiero que me velen en el sindicato”.
–¿Fue así?
–No, no pudo ser. El sindicato estaba en manos de los fascistas y no podíamos arriesgarnos a perder su cuerpo.
(Han pasado muchos años desde el día de la muerte. En la voz de la mujer ese día fue ayer.)
Agustín Tosco es velado en la Asociación Redes Cordobesas. Se organiza una colecta popular para enfrentar los gastos del sepelio.
Durante la noche del 6 de noviembre, un desfile incesante de trabajadores se aproxima para darle su adiós. También se hacen presentes dirigentes políticos, como el ex presidente Arturo Illia, gente de los barrios, estudiantes, militantes sindicales y de las organizaciones guerrilleras. Nadie quiere esquivar el cuerpo en la despedida al dirigente obrero perseguido. Nadie acepta quedarse con un dolor sin respuesta a solas.
El mal estado del tiempo no arredró a la gente que creció en su número, que se mantuvo firme. Antes tuvieron que vencer el estupor: sí, el Gringo había muerto.
Una docena de oradores se suceden ante sus restos. Pálidos, consternados, fumando a más no poder.
Cuando alrededor de los cinco de la tarde mengua por instantes la lluvia, sus compañeros deciden iniciar la marcha hacia el cementerio de San Jerónimo.
Unas seis mil personas participan en los primeros tramos del cortejo fúnebre que avanza por las calles Roma y Sarmiento; se suman a la columna varios centenares más. Son muchos los que observan desde las veredas, son también muchos los que bajan la cabeza. Desde los balcones de los edificios caen flores. Al llegar al puente Sarmiento la multitud supera las diez mil personas. Hay banderas argentinas y también algunas rojas. Flamean juntas, sobre el silencio.
En tanto, el dispositivo represivo se hace cada vez más evidente. Allí están los inconfundibles matones armados sobre los techos del Automóvil Club Argentino. Tampoco faltan los patrulleros, la policía montada, las cuadrillas con perros, ni los autos verdes con policías de civil que ostentan sus itacas. Se ven hasta helicópteros sobrevolando el cortejo en clara actitud de intimidar.
Pero la marcha continúa y se sigue sumando gente. Siguen cayendo claveles rojos y de pronto la lluvia. La columna ya ocupa todo el ancho de la avenida y tiene varias cuadras de largo. Son más de veinte mil los que están presentes, a pesar de las amenazas y la lluvia, cada vez más intensa, de primavera.
Se escuchan consignas: “Se va a acabar, se va a acabar, la burocracia sindical” es acaso la cantada con más rabia.
La policía y los matones del gobierno aumentan su provocación. Los testigos recuerdan risas, burlas, gestos obscenos y las armas que ahora no sólo se llevan sino también se ostentan con ruido, con movimientos gruesos.
El cortejo dobla por la calle Zanni para cubrir las últimas cuadras que conducen al cementerio. En la plaza que está a su frente, aguardan otros tres mil militantes.
Quienes estuvieron presentes cuentan que, pese a la multitud, en el lugar el silencio era abrumador. “Las palabras ya no valían nada”, dice ahora, con voz entrecortada un viejo luchador sindical. La idea es trasladar el féretro hacia el panteón de la Unión Eléctrica. Frente a sus restos los oradores se aprestan a concluir el acto. Después de la dignidad del silencio, la dignidad de la palabra para despedir a un hombre digno. Habla en primer término una maestra, después un estudiante, con la misma claridad, con igual emoción. Más de uno llora sin darse cuenta, tal vez crea que es la lluvia que no cesa. Finalmente es el turno del secretario de la Unión Obrera Gráfica de Córdoba. En ese momento la policía y los matones inician el ataque. Golpes, culatazos, ráfagas de ametralladoras. Es el desbande. Muchos corren. Otros buscan seguridad tirándose cuerpo a tierra. Se ven mujeres con criaturas refugiándose detrás de las bóvedas. Hay heridos. Hay impotencia en la gente desarmada. Se impide trabajar a periodistas y fotógrafos. Se practican decenas de detenciones. En medio del desconcierto, una pareja busca con desesperación al hijo que se soltó de su mano. Es cuando un obrero de Luz y Fuerza, desafiante, grita: “Todos somos Tosco”. “El Gringo vive.” Habrá un silencio. Y luego, como un eco, como una tromba marina, el grito de todos: “El Gringo vive”. Hay momentos que marcan la realidad, la convierten en símbolo y en historia. Este será uno de ellos.
-¿Por qué durante tanto años en la lápida no se puso una placa con su nombre y apellido?
– Pienso que fue una medida tomada por sus amigos para proteger sus restos, más de uno se la tenía jurada y esos tipos del poder son capaces de cualquier barbaridad responde el cuidador del panteón que guarda los restos de Agustín Tosco.
Es bueno recordar que cuando nos marchábamos, habríamos dado unos cincuenta pasos, aquel hombre moreno y bajo, de pelo bravío, se acercó corriendo y agitado dijo: “Tengo un trabajo de mierda, de estar todo el día con la muerte mi vida se volvió una mierda… Pero yo tuve mi mejor momento y no lo olvido”.
Prende un cigarrillo, y dice, y se desahoga. “Había una huelga general, los muchachos del cementerio también fuimos. Nos dispersaron a palos, la policía nos daba duro, de pronto me vi cerca de Tosco, era un gigante, me puse detrás y sin que él lo supiera le cuidé la espalda. Vaya que tipo hermoso, el Gringo. En esa media hora de palos y palos me olvidé de la muerte y yo, que soy un cagón, no tuve miedo. Esta historia es lo mejor que tengo. ¿Qué cosa, no? ” Se volvió corriendo a su trabajo, pero de pronto se paró y casi a los gritos dijo: “Me llamo Justo, y a mi hijo le puse Agustín…”
No era el mejor lugar, pero lo vi reír. Y después en un solo movimiento que fue lento en el inicio y decidido al final, levantó su puño cerrado hacia el cielo.