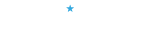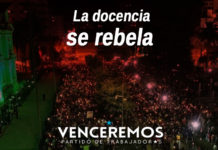Hoy, como en 1975, la necesidad de la organización y la lucha obrera y popular
Hace 50 años, a principios de junio de 1975, Celestino Rodrigo, el ministro de economía de Estela Martínez de Perón, anunciaba una importante batería de medidas de ajuste sobre la clase trabajadora: devaluación del peso, aumento de tarifas y combustibles, topes salariales. Estas medidas de gobierno fueron conocidas popularmente como «Rodrigazo». Las acciones de protesta no se hicieron esperar, llegando a concretarse movilizaciones impulsadas desde las bases e imponiéndose la huelga general los días 7 y 8 de julio. Por primera vez, el peronismo en el gobierno debía enfrentar un paro general. Las burocracias sindicales no lograban frenar la oleada de protestas de un activismo y un movimiento obrero disputado por sectores de izquierda y combativos.
El alza en las luchas de nuestro pueblo en la década del ‘70 fue producto de un largo proceso. La historia de expropiación y sometimiento de nuestros pueblos comenzada con la conquista europea, los genocidios, tuvo su continuidad con la construcción del estado – nación en la segunda mitad del siglo XIX. La “Argentina moderna” surgió de la apropiación de tierras y consolidación de grandes terratenientes latifundistas como clase dominante, asociados a las burguesías comerciales y al gran capital imperialista inglés; la construcción de una estructura legal- constitucional y un estado acorde a sus necesidades. La masacre de los pueblos originarios, la expropiación y adjudicación a pocas familias de las tierras, con nombres que resonaron como los Martínez de Hoz, y nuevamente nuevas masacres de obreros en la Patagonia, y en el Chaco de la Forestal, luego de décadas de intensas luchas y organización de la clase trabajadora, marcan nuestra historia.
La estructura consolidada de un capitalismo dependiente en nuestro país no se modificó con las bonanzas del Peronismo. Los bombardeos a Plaza de Mayo en 1955, y las nuevas dictaduras militares que se impusieron a partir de entonces, evidenciarían la necesidad de una clase dominante unificada –en todas sus fracciones- tras la necesidad de derrotar y disciplinar al movimiento obrero para conseguir sus objetivos. Sin embargo, nuestro pueblo y su clase obrera desarrollarían un proceso de organización, resistencia clandestina, luchas y radicalización en su práctica y su conciencia frente a la agudización de la represión y las condiciones de explotación. Como resultado de esas experiencias, frente a la dictadura de Onganía, se desataron rebeliones en todo el territorio: los Rosariazos, el Cordobazo, Correntinazo, Tucumanazo, Choconazo, Quintazo… todo el país fue una llamarada. En ningún rincón faltó un “AZO”, una expresión violenta de lucha desde abajo que se fuera legitimando ampliamente ante la opresión del régimen.
Y no solo era un momento propio de nuestra tierra. Era un momento de la humanidad. Era un momento de revoluciones y en nuestro país se multiplicarían las organizaciones estudiantiles, sindicales, barriales y políticas que darían lugar a las organizaciones revolucionarias. Éstas plantearían la pelea en el terreno político militar, brotando desde adentro mismo de las rebeliones, proponiéndose cambiar de raíz esta historia: tierra para todos, bienestar para todos, socialismo.
Las elecciones del 11 de marzo de 1973, ganadas por el FreJuLi (Frente Justicialista de Liberación integrado por el Partido Justicialista, el MID de Frondizi, el Partido Conservador Popular de Solano Lima y el Partido Popular Cristiano) fueron parte de un intento del régimen militar de encauzar, luego de 7 años de dictadura, un auge popular que no podía controlar, en momentos en que se multiplicaban las organizaciones armadas revolucionarias, con una amplia inserción de masas y un gran consenso popular. Por ello se buscó canalizar institucionalmente las protestas y el descontento, y fragmentar al movimiento popular y revolucionario. Se buscó hacerlo por medio de una vía electoral que diese un tinte democrático a la dominación.
Apenas asumido el gobierno de Héctor Cámpora, se agudizarían las disputas dentro mismo de las corrientes peronistas. El plan económico del Ministro de Economía, José Ber Gelbard, se sostenía en un “Pacto Social” que congelaría precios y salarios pero que no lograría contener efectivamente las luchas obreras y populares. Desde mayo de 1973, una oleada de tomas de fábricas y reclamos salariales dieron forma a un nuevo proceso en el movimiento obrero a nivel nacional. La burocracia sindical en la CGT, y grandes gremios como el SMATA y Luz y Fuerza nacional bloqueaban y enfrentaban violentamente a las bases obreras. Las profundas disputas dentro del movimiento obrero, que se habían expresado en la formación de la CGT de los Argentinos en 1968 y el surgimiento de una corriente clasista, combativa y revolucionaria, continuaron agudizándose. Las confrontaciones aumentaron. La burocracia sindical peronista fue un pilar de los numerosos organismos parapoliciales, como la Juventud Sindical Peronista o la Triple A dedicadas a secuestrar y asesinar a militantes y dirigentes del campo revolucionario.
En varios lugares del país, en las principales fábricas y centros industriales, los trabajadores se organizaron, hicieron suyos sindicatos y organizaciones para enfrentar la ofensiva contrarrevolucionaria encabezada por el peronismo oficial nuevamente en el gobierno, que a través del terror reprimía este inmenso poder de movilización.
En el otoño de 1975, el costo de vida se había ido a las nubes. Comprar lo mismo que un año antes costaba un 80,5 % más. Para frenar la inflación, desde el gobierno se intentan varias cosas. Cae el Ministro de Economía, Jose Ber Gelbard. Ingresa Alfredo Gómez Morales, y el 4 de junio de 1975, se hace cargo del Ministerio de Economía Celestino Rodrigo, hombre dispuesto a aplicar un conjunto de medidas de ajuste radicales: tarifazos, liberalización en los precios del combustible y alimentos, además de congelamiento salarial. Rodrigo decidió por decreto una devaluación que llevó el precio del dólar comercial de 10 a 26 pesos. En la calle, la moneda norteamericana costaba 45 pesos. Las naftas aumentaron en promedio un 172%, y un 60% las tarifas del gas y la electricidad. Al mismo tiempo se incrementaron los precios sostén para el agro a fin de detener la abrupta reducción del área sembrada. También se anuló toda restricción a las inversiones extranjeras, exigencia del FMI y de la embajada norteamericana.
El discurso era el repetido una y otra vez: ante la crisis y para frenar la inflación se requiere congelar los salarios, reducir el déficit fiscal y un largo etcétera. Era la evidencia cruda de las contradicciones del capitalismo, de la dependencia de nuestra economía subordinada al imperialismo, de los límites del peronismo y las burguesías “nacionales”. Inicia allí un proceso que se continúa hasta nuestros días. Al devaluar el peso un 130% el consecuente traslado a los precios provoca una inflación espantosa. Los diarios hablaban del alza del precio en cada producto y publicaban fotos de largas filas formadas en los negocios para conseguir desde combustible hasta leche, azúcar y pan. El fantasma del desabastecimiento abarrotaba a la gente en los comercios. Los precios se disparaban y los salarios seguían igual. No había dinero que alcanzara para llegar a fin de mes. El 5 de junio se anunciaron las nuevas tarifas de gas, luz y agua. Este anuncio, sumado al rumor de que las paritarias no se realizarían libremente, sino, con un “tope”, complicó aún más el panorama. Entonces, la indignación se convirtió en lucha.
Los obreros fueron desafiados por estos aumentos de tarifas y precios, y por un “ninguneo” en relación a la firma del convenio colectivo metalúrgico. El titubeo de las dirigencias gremiales no era novedoso. Sin embargo, en ese contexto se tornó inadmisible para una mayoría que entendía en carne propia la indignación ante la escasez y el ataque a sus propios hogares. El 6 de junio de 1975, los obreros de la fábrica Ford de Pacheco iniciaron una activa huelga que se extendió rápidamente a otras empresas y centros de trabajo. En un proceso donde se agudizan los conflictos, hasta el 8 de julio que se ratifican las paritarias sin tope, se desplegará una cantidad de huelgas y movilizaciones que obligará a la CGT a decretar un paro nacional de 48 hs.
Pero entonces la respuesta obrera no se hizo esperar. En Rigolleau, Propulsora Siderúrgica, Saiar, Ford, Terrabussi, Siderca… en las fábricas más grandes o más pequeñas, la asfixia producida por el Pacto Social a través del aumento de los precios llevó a un clima de ebullición. La recuperación de Comisiones Internas y sindicatos era un proceso que ya se venía consolidando desde hacía tiempo. En los principales cordones industriales del país, luego de años de un intenso y sistemático trabajo de organización, de debate político, de luchas subterráneas y abiertas, emergieron las Coordinadoras como expresión de esa articulación entre los sectores combativos de los principales centros industriales de zona norte y sur del AMBA y el cordón del Paraná. No se trató de un “pase mágico” de algún visionario… Nunca antes se dieron organizaciones de este tipo, pero fueron el resultado de un trabajo sistemático y conciente de las organizaciones políticas, que se articuló y sintetizó con la experiencia que fue desarrollando la propia clase y que se expresaba al mismo tiempo en el crecimiento y adhesión a esas organizaciones revolucionarias. Héctor Löbbe reconstruye largamente todo este proceso en su estudio “La guerrilla fabril”, aquella histórica frase que expresó Ricardo Balbín, líder del Partido Radical del Pueblo. Expresando al conjunto de la clase dominante, estaba más preocupado por “la subversión en las fábricas” que por el inminente golpe de estado, dando cuenta de la dimensión del movimiento que se gestaba en una parte del movimiento obrero.
Las huelgas y movilizaciones de junio y julio de 1975 contra el Rodrigazo fueron de las más significativas movilizaciones obreras de nuestra historia, e incluyeron la primera huelga general declarada por la CGT a un gobierno peronista. En aquellas jornadas la clase obrera de los principales cordones industriales del país enfrentaba al gobierno y al plan del ministro de economía de Isabel, Celestino Rodrigo, y a la vez lograba expulsar al asesino López Rega que debió huir del país. Sostiene Luis Brunetto en su libro «14.250 o paro nacional», que «los hechos del Rodrigazo pueden ubicarse en el contexto de luchas obreras y populares abiertos con los hechos del Rosario y en Córdoba en 1969 y cuya característica dominante fue la combinación de las luchas por cambios sociales profundos con la lucha por una nueva dirección sindical (contra la burocracia sindical)…. El Rodrigazo abre la fase final de ese período y representa el punto más alto de su desarrollo«.
En el contexto de radicalización de la lucha de clases, de profunda disputa entre el capital y trabajo pero sobre todo, de una confrontación en la que una parte de la clase obrera y el pueblo se planteaban como alternativa y camino la revolución socialista, las coordinadoras interfabriles surgieron como una respuesta a la necesidad de una representación obrera autónoma, que no estuviera controlada por los sindicatos oficiales y que empalmaba con esa fuerza social revolucionaria en desarrollo.
Las coordinadoras, basadas en las comisiones internas y los cuerpos de delegados, representaban una forma de organización que desafiaba el control de la patronal y la dirección sindical y generaba mayores grados de confluencia entre y con las organizaciones revolucionarias.
Ante ello, las clases dominantes y sus fuerzas armadas, constataron que el peronismo en el Gobierno carecía de la capacidad de encauzar bajo su control el conflicto social, idea original del proceso abierto en 1973… lo que deriva en la unificación del conjunto de la burguesía tras el golpe de estado de 1976 como respuesta, como camino para derrotar al proyecto revolucionario y a una clase obrera que ya no se subordinaba a la conciliación de clases y al peronismo.
Hoy no se despliega en lo inmediato un proceso tan dinámico como el ocurrido entonces. Pero cuando la ofensiva desde el gobierno y desde la clase dominante es tan para nuestra clase y nuestro pueblo, deteriorando los salarios, empeorando las condiciones de trabajo, destruyendo la salud y la educación públicas, avanzando en la represión y en la persecución en todos los niveles, es fundamental recuperar estas experiencias históricas.
Nuestro pueblo nunca ha dejado de luchar, incluso en condiciones adversas, como lo demuestra la tenacidad de los jubilados de cada miércoles. Recuperar la memoria histórica aporta a que esas innumerables e incansables luchas puedan superar los marcos de la situación actual.